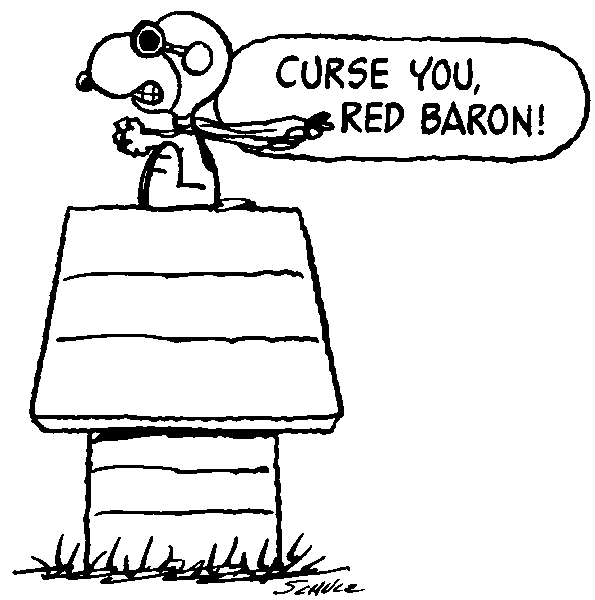Me propongo con este texto, no tanto ofrecer un remedio contra el miedo, pero si al menos un par de motivos para considerar la próxima que estemos por arrojar un pesado objeto contra una indefensa criatura.
Primeramente deseo aclarar que no quiero ponerme excéntrico –presuponiendo que es lo que manda la centralidad o la normalidad- ni estoy tan apasionado por los arácnidos como para tener una tarántula por mascota. Por otro lado, el contrato de mi departamento no lo permitiría y en buena hora porque dudo que una de ellas se encontrara a gusto en un medio tan diferente al que sus instintos conocen.
Existen además un gran número de estos animalitos que viven sin problemas en la ciudad y que tejen sus redes en edificios, en rincones olvidados por el aseo –aunque también aparecen en otros no tan olvidados- y en los conductos de instalaciones que la mayor parte de nuestra arquitectura intenta negar ocultándolos entre tabiques o confinándolos sobre cielorrasos y en espacios residuales, invisibles a la percepción. Los tímidos habitantes de estos espacios coexisten con nosotros silenciosamente y de vez en cuando nuestros planos se cruzan y podemos observar con que naturalidad irrumpen en nuestra cotidianeidad. La actitud más habitual –que reconozco mía en muchas ocasiones también- es la de aplastar sin contemplaciones al invasor, inmediatamente la vista lo descubre. Quizás sea esta naturaleza que nos lleva a crear comunidades y alejarnos del medio salvaje la misma que en forma instintiva no concibe la idea de cohabitar con otras especies y menos en ese plano de igualdad que pretenden tener las arañas.
Fue cuando mi padre me contó que las arañas se comían a los insectos cuando empecé a apreciarlas. Aunque su apariencia pude ser impresionante para la mayor parte de la gente, desde aquel momento mi visión de las arañas fue cambiando progresivamente. De simplemente no temerles, pasé a considerarlas seres con un rol particular en el hogar. Me enteré de las propiedades de sus construcciones, también que casi ninguna de ellas puede representar una verdadera amenaza para el hombre y muchas otras de sus cualidades biológicas. Me causó gracia ver en las películas de terror “gore” de los 80 que se pinte a estas criaturas como asesinas en escenas desmedidamente sangrientas, o verlas organizadas como enjambre en alguna otra producción más reciente y más burda que las primeras. Supe también, como dato curioso, que ¡el hombre se come un promedio de 8 arañas al año mientras duerme! Conocí a sus “primos”, los segadores, esas “arañas” de patas muy largas y cuerpo pequeño que no tejen tela. Me sorprendió enterarme de la fragilidad de toda esta familia, comparada con los insectos.
No justifico el observar indolente que las cosas acumulen polvo y telarañas. Como ya dije, el hombre tiene un sentido de posesión del espacio que no es compatible con la existencia independiente de otro ser en el mismo lugar. Entonces, así como no me gusta encontrar el polvo que el ambiente deposita sobre lo mío, tampoco veo con agrado los ornamentos que adicionan las tejedoras en las esquinas de mi espacio, ni sus desechos, tan poco agradables como los nuestros.
Su estética me fascina y ahora lejos de encontrarlas espantosas me parecen muy elegantes. Son para mi, animales mucho más inteligentes que los habituales insectos que se encuentran en una casa, torpes y asquerosos. Cada vez que veo una, imagino que piensa en mis términos, que recuerda la hazaña de hoy, que medita la estructura y la forma de su hogar, que repasa mentalmente sus hilos dibujando un plano de su tela, para verla finalmente, satisfecha. Imagino que quiere hablar y decirme esas cosas o tan solo saludar… evoca en mí a la hermosa y rebelde Aracne, que paga su desmedido orgullo, viviendo en soledad y tejiendo aún sus tapices.
Hace unos días pude pensar un poco esta situación porque en cierto momento, mi abuela me llamaba desde fuera de la casa para avisarme que cerca al interruptor había una araña bastante grande. Yo la conocía, la veía salir de su escondite siempre caída la tarde, y por la proximidad del pequeño jardín del edificio, nunca me molestó su presencia, considerándola casi como una inquilina de aquel espacio común. Por supuesto, nunca le comenté una cosa así a mi abuela, quien al parecer tiene un sentido de pertenencia espacial más grande que yo y además vive en una casa más ascética. Ante su advertencia le contesté desde adentro que ya la conocía. Probablemente desconcertada por mi reacción y mi inmutabilidad ante su descubrimiento, procedió ella misma a la ejecución. Cuando me dijo que la había matado, me enojé mucho por lo que había hecho y ella por mi actitud, que entendía como desidia, al no comprender mis motivos. ¿Por qué iba ella a entrar en la casa si tenía un festín afuera? ¿Qué había para temer? Traté de explicarle que era lo más parecido a una mascota que tuve, pero creo solamente haber colaborado a ampliar la brecha generacional y que me encuentre un poco más loco.
Yendo más allá de los casos individuales de verdadero temor irracional, extremo y atípico; podría decirse que nuestras sociedades son aracnofóbicas. Un miedo heredado del medioevo, cuando se consideraba a las arañas como portadoras de la ponzoña, subsiste en nuestra cultura, fomentando el rechazo instintivo de nuestra parte hacia estas criaturas.
Vaya esta especie de homenaje a tan maravillosos seres –maravillosos como todo lo que pertenece a la Creación-, y muy especialmente a las arañas caídas en su actividad natural, quienes por el temor o el egoísmo humano, siempre llevarán las de perder.
Imagen: Tomada de TalkingTree.com de Steve Erat
 Aun desde el completo olvido, sus temores les indican que la vieja raza sobrevive en las entrañas de la ciudad. Nunca los han visto, pero su presencia se siente en cada rincón y su amenazante sombra los perturba. Su fantasma debe ser expulsado para siempre, pero ¿como enfrentar lo que se desconoce? La espectral resistencia cuenta en su favor con algo que los invasores codician: recuerdos. Como una red invisible pero inquebrantable estos mantienen la unión simbiótica con su antiguo hogar, aquel que solo conocen por referencias pero aún esperan ver con sus ojos.
Aun desde el completo olvido, sus temores les indican que la vieja raza sobrevive en las entrañas de la ciudad. Nunca los han visto, pero su presencia se siente en cada rincón y su amenazante sombra los perturba. Su fantasma debe ser expulsado para siempre, pero ¿como enfrentar lo que se desconoce? La espectral resistencia cuenta en su favor con algo que los invasores codician: recuerdos. Como una red invisible pero inquebrantable estos mantienen la unión simbiótica con su antiguo hogar, aquel que solo conocen por referencias pero aún esperan ver con sus ojos.